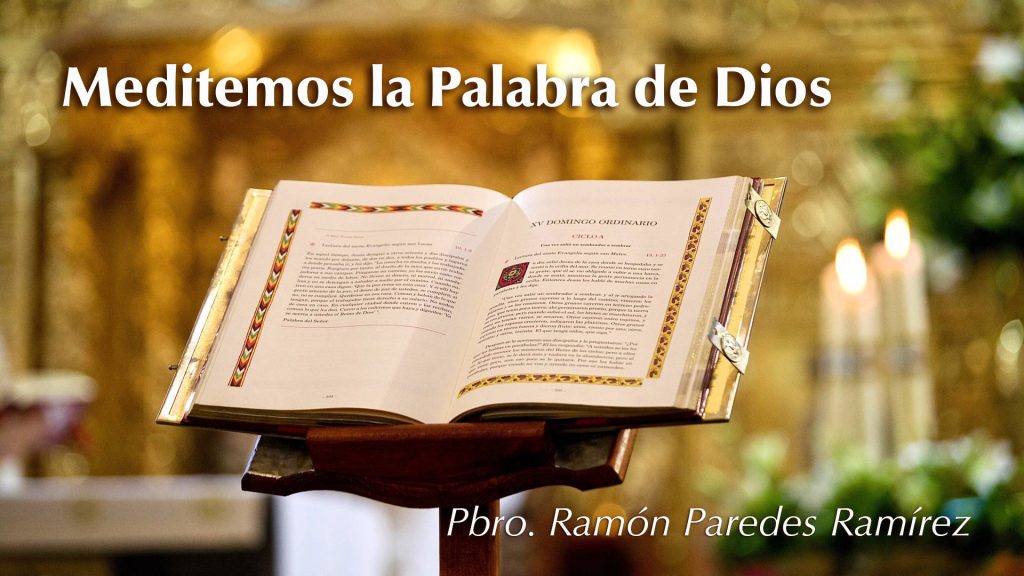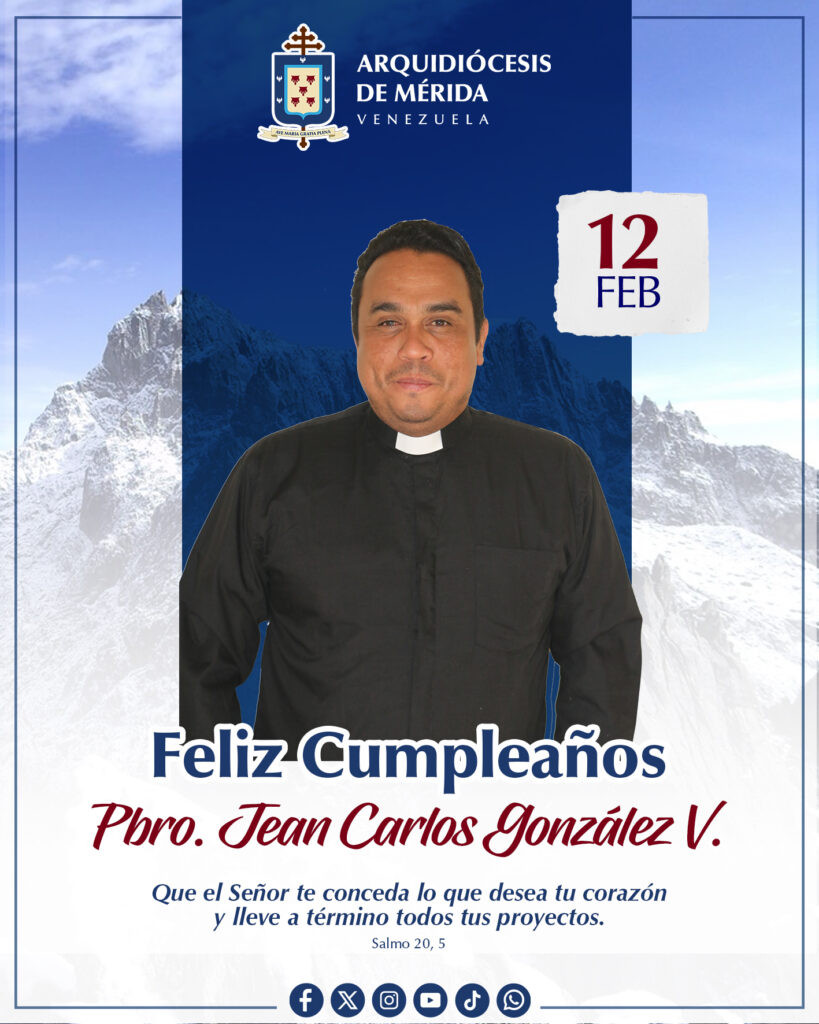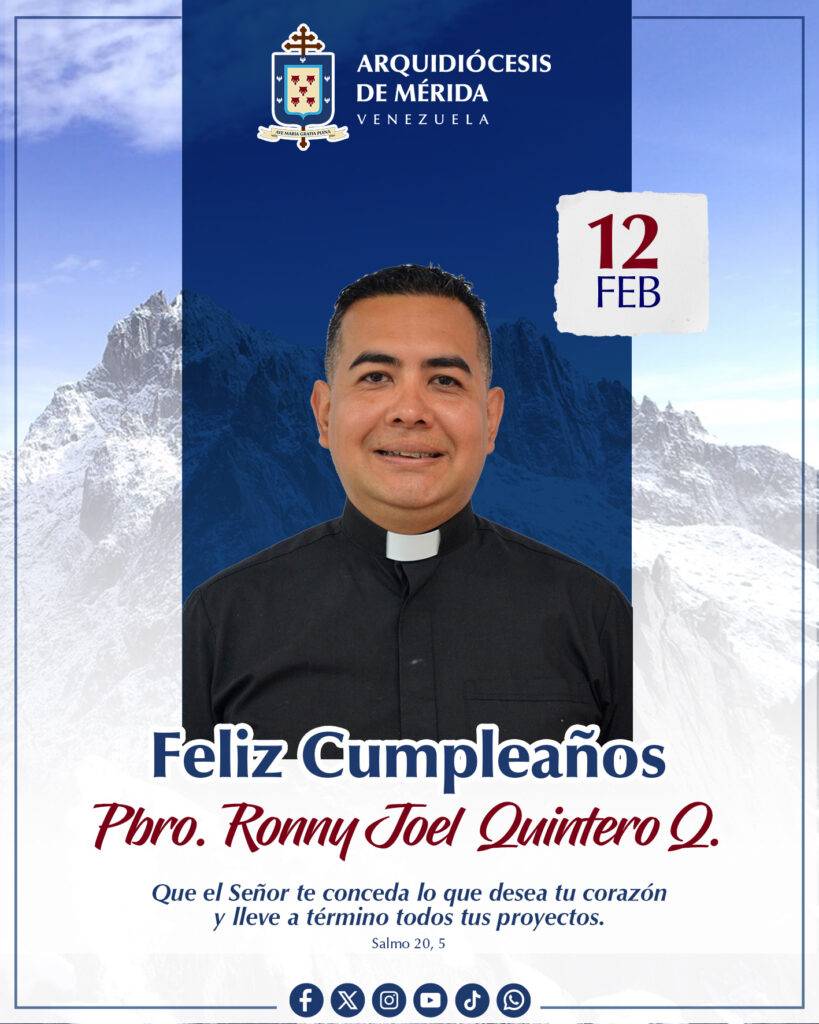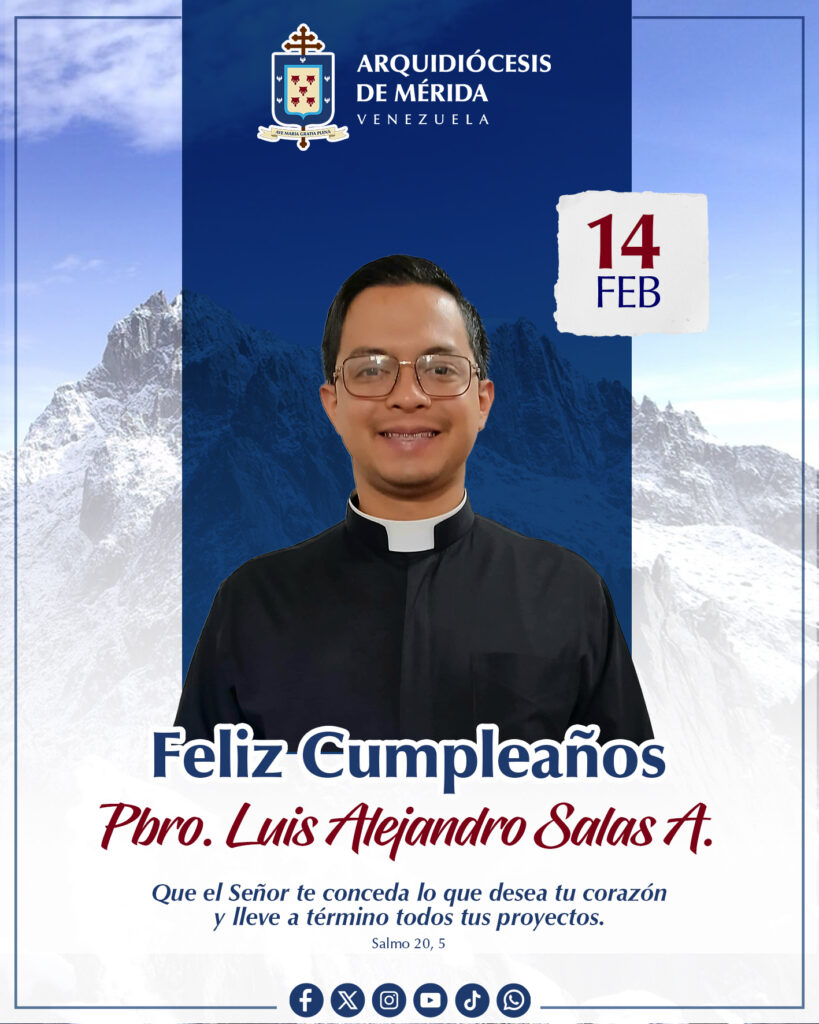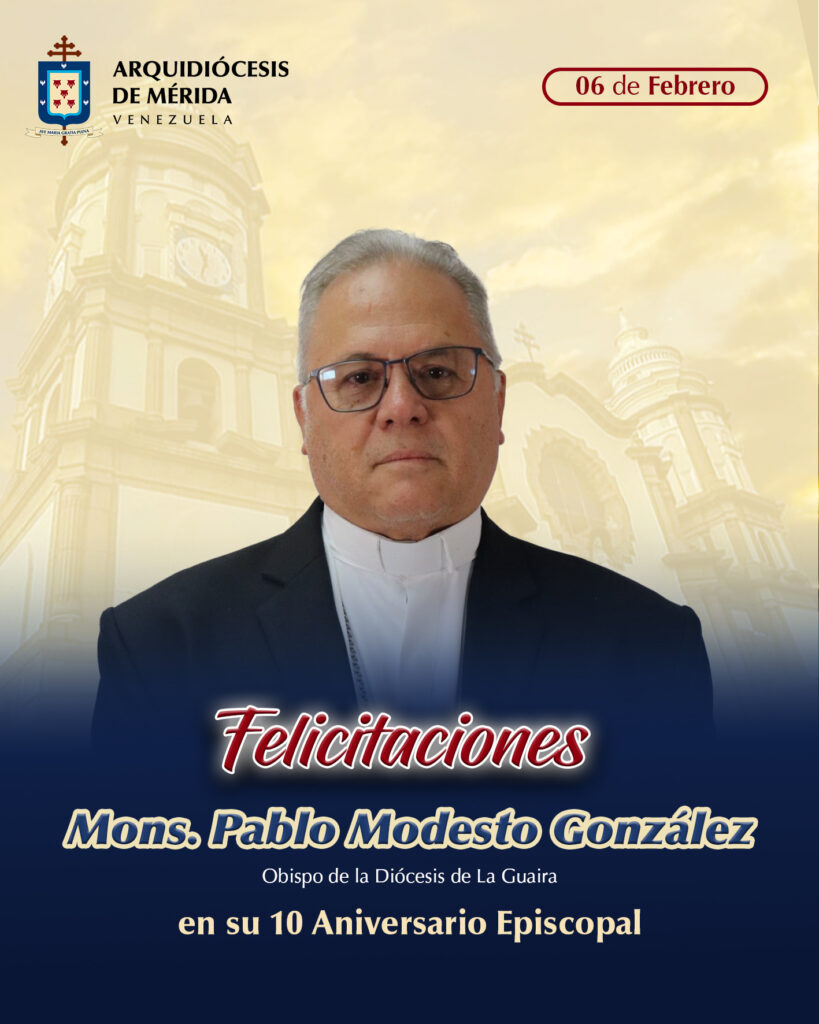Visitas: 0
Pbro. Dr. Ramón Paredes Rz. pbroparedes3@gmail.com
El tema del domingo
El hombre sigue necesitando la historia de Abraham, aunque surja de un antiguo misterio. Especialmente el hombre apresurado de hoy, que apenas se detiene a mirar las estrellas, y a dar crédito a una promesa tan genérica que parece carecer de sentido. Sin embargo, esa historia es tan genuina y la historia de Abraham tan paradójica, que incluso el hombre tecnológico se ve obligado a cuestionarse, porque él también, como Abraham, necesita esperar y creer, contar los días y esperar. Una historia transfigurada pertenece a todas las épocas, siempre que uno esté dispuesto a estirar el oído para escuchar, sin la preocupación del corazón y la distracción de la mente.
Primera lectura: Gn 15,5-12.17-18
La historia comienza con una Palabra de Dios dirigida a un hombre llamado Abraham. El hecho de que Dios se dirigiera al hombre era percibido por los antiguos como algo chocante y aterrador al mismo tiempo, pero Abraham no se deja atemorizar. El texto dice que «el Señor le sacó a campo abierto…». Por tanto, Abraham debe salir de su tienda, como en su día salió de Ur de los Caldeos. Hay que salir de la propia existencia, tener el valor de romper con los propios miedos y cerrazones, con la propia seguridad y con los guetos que nos tienen prisioneros. Salir de uno mismo para vincularse a Alguien, para llenarse de candor y de asombro, aceptando lo imprevisible de Dios y de la vida.
«Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes…: así será tu descendencia»: suena como una tranquilización y, en cambio, es un desafío, porque la situación de Abraham es paradójica. Abraham sabe -y el lector con él- que no tiene hijos, que vive como un tronco seco, sin pasado (ya no está en su patria) ni futuro (Sara es estéril). ¿Puede ser creíble una promesa en una situación que la niega irrevocablemente en el mismo momento en que se hace? ¿Puede ser digno de confianza un Dios que primero quita y luego promete, que primero deseca el vientre y luego promete hacerlo fructificar?
“Abraham creyó y Yahvé se lo acreditó como justicia». Creer es tomar en serio a Alguien, anclarse en Él, asumir una actitud de respeto que da crédito a la Palabra. Al fin y al cabo, ésta es la única actitud digna del hombre, y Abraham la pone en práctica en su relación con Dios. El texto habla también de justicia, pero la justicia en la Biblia es un concepto muy complejo que tiene su punto de cualificación en el concepto de relación. El hecho de que Dios sea justo significa que quiso establecer una relación con el hombre, hablándole, tomándolo como socio, dándole crédito. El hombre vive la justicia cuando se toma en serio una relación y se compromete con ella, respetando su significado profundo y las estipulaciones que de ella se derivan.
La seriedad de Abraham lleva a Dios a una nueva promesa: la de la tierra: «Yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte posesión de esta tierra». A la pregunta explicativa de Abraham, Dios ya no responde con palabras, sino con un gesto, bien conocido y atestiguado entre los rituales antiguos, que simbolizaba eficazmente la importancia concedida a la alianza entre dos partes contratantes.
Es uno de los momentos más altos de la revelación bíblica. Dios se vincula a la historia de Abraham y a la historia de la humanidad sin arrepentimiento, para siempre. Dios se vincula con un juramento solemne, y estará presente en la historia de su pueblo y de los pueblos de la tierra -a los que Abraham representa- sin exigir nada, por pura gratuidad, por puro amor. Dios está con el hombre en la tarde y en la mañana, cuando la noche amenaza y las aves de rapiña revolotean en el cielo, cuando el viejo mundo atormenta los corazones y el nuevo pugna por aparecer. Dios está ahí. Un Dios «asimétrico». Esto significa que la voluntad salvífica de Dios no abandona al hombre ni siquiera allí donde éste elige volverse contra Dios: Dios se ha vinculado a esta historia y a este hombre con una alianza indeleble.
El Evangelio: Lc 9,28b-36
El evangelio de Lucas ofrece la prueba suprema de lo que acabamos de expresar. El relato de la transfiguración se ha leído de diferentes maneras a lo largo de los veinte siglos de la era cristiana, pero todos han subrayado la peculiaridad lucana que, a diferencia de Marcos y Mateo, relata el tema de la conversación entre Jesús, por una parte, y Moisés y Elías, por otra: hablaban «del éxodo que iba a realizar en Jerusalén» (Lc 9,31). Éxodo se refiere ciertamente a la liberación de Egipto, pero lo que está a punto de realizarse en Jerusalén recuerda la salida de Jesús, su muerte y su resurrección. En la transfiguración, este viaje a Jerusalén es entendido por Lucas como expresión del cumplimiento supremo del designio salvífico de Dios: de esa promesa de Presencia, que no conoce arrepentimiento.
Los temas de la tienda y la nube tienen la función de recordar precisamente este aspecto de la historia de la salvación: la misteriosa presencia de Dios, simbolizada tanto por la tienda en el desierto, donde Yahvé había establecido su morada, como por la nube que acompañó a Israel en su viaje hacia la tierra prometida. En su «hijo amado», Dios asegura una vez más -y de forma definitiva- su decisión de estar presente en la historia, sin segundas intenciones ni arrepentimientos.
La cruz, hacia la que camina Jesús en su viaje a Jerusalén, es el sí inquebrantable de Dios al hombre y a su historia. Para Lucas, en la cruz ya no es Dios quien juzga al hombre; al contrario, es Dios quien se deja juzgar por el hombre, respondiendo a la lógica violenta de la historia humana con un nuevo comienzo, marcado por el perdón. De hecho, según Lc 23,34, la primera palabra de Jesús en la cruz es una petición de perdón para sus verdugos, y es precisamente de su posición «en medio de los malhechores» de donde brota este ofrecimiento: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Aquí la lógica asimétrica es más palpable que en los otros dos sinópticos: en primer lugar, ya no está el orden que hay que restaurar o los malvados que hay que reprimir, sino el hombre que hay que salvar.
La muerte de Jesús, por tanto, redefine la imagen de Dios y la imagen del hombre. No sólo porque pone a Dios del lado de las víctimas y no de los verdugos, sino sobre todo porque marca el final de una determinada comprensión de Dios y el comienzo de una nueva era, en la que la alianza indestructible del Señor, que pasa por en medio de las bestias desgarradas, se entrelaza con el suplicio de un amor crucificado.