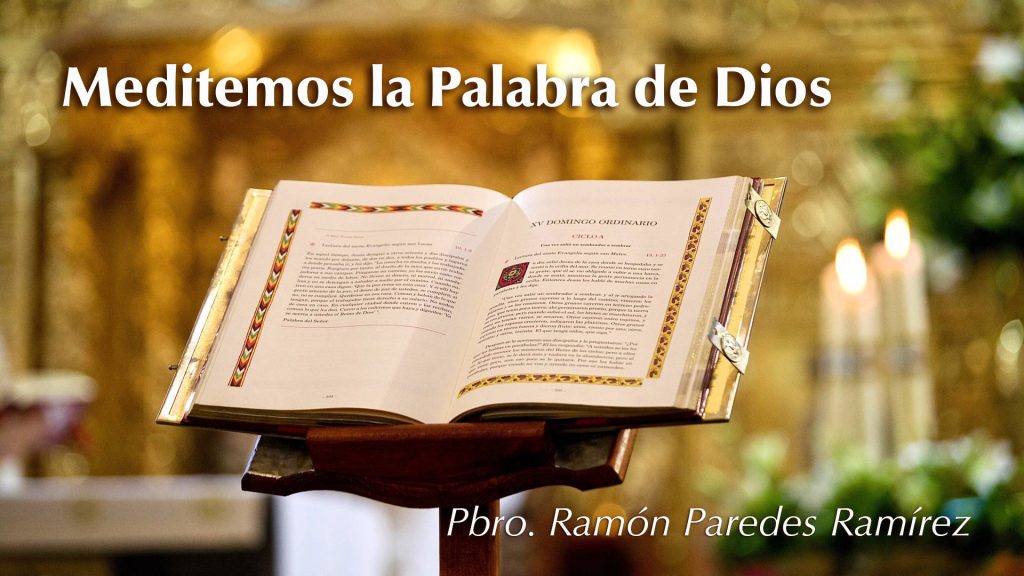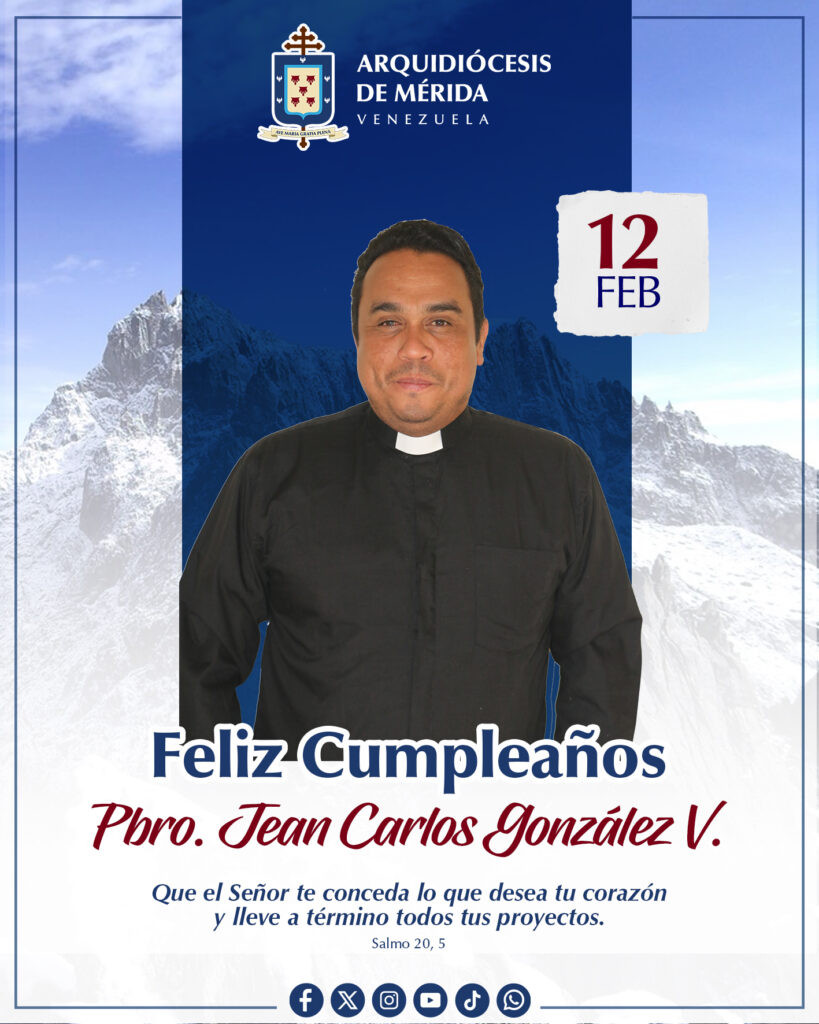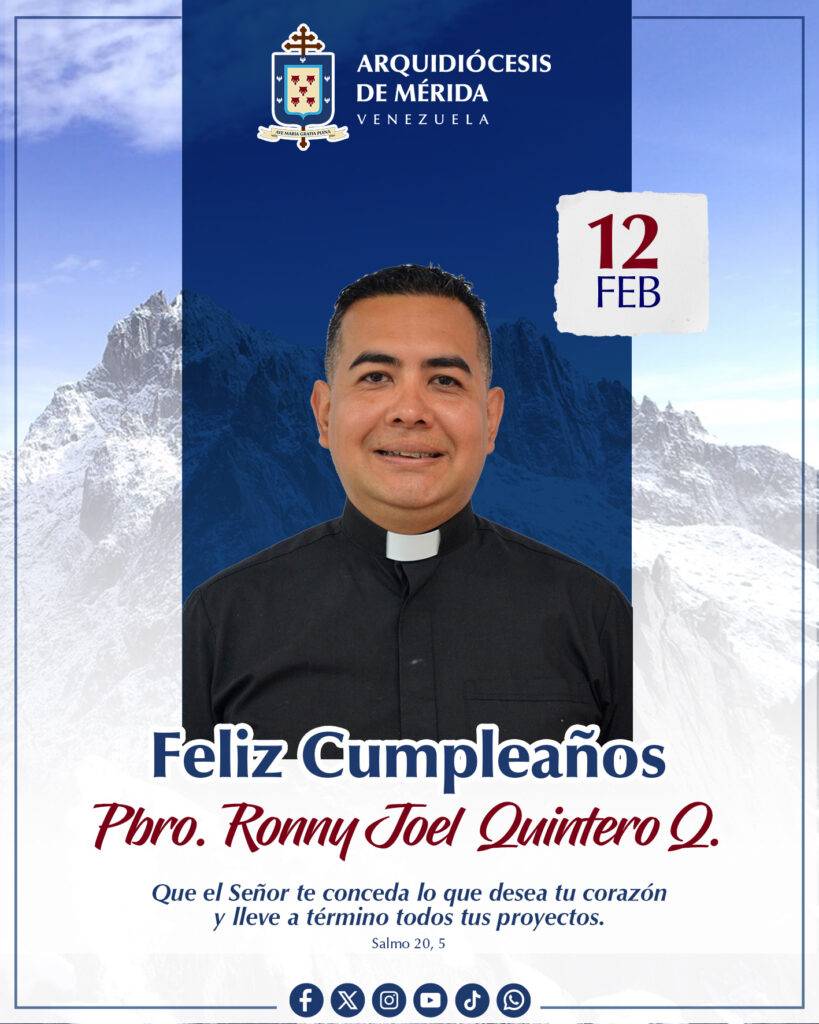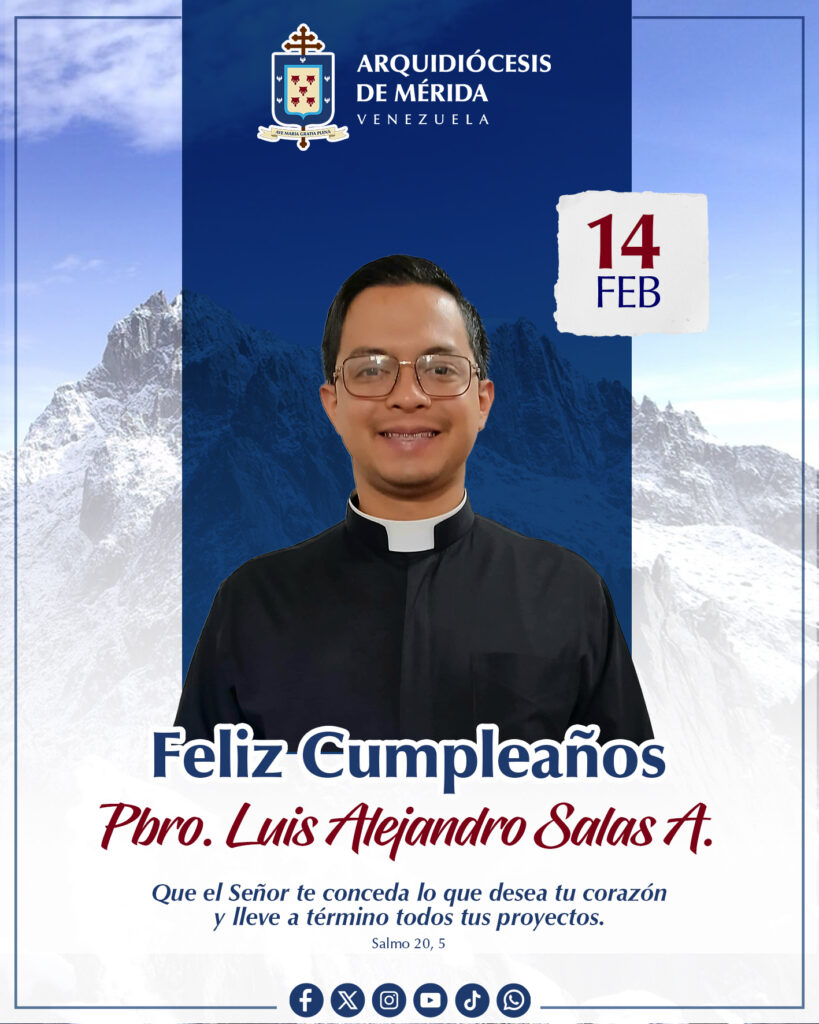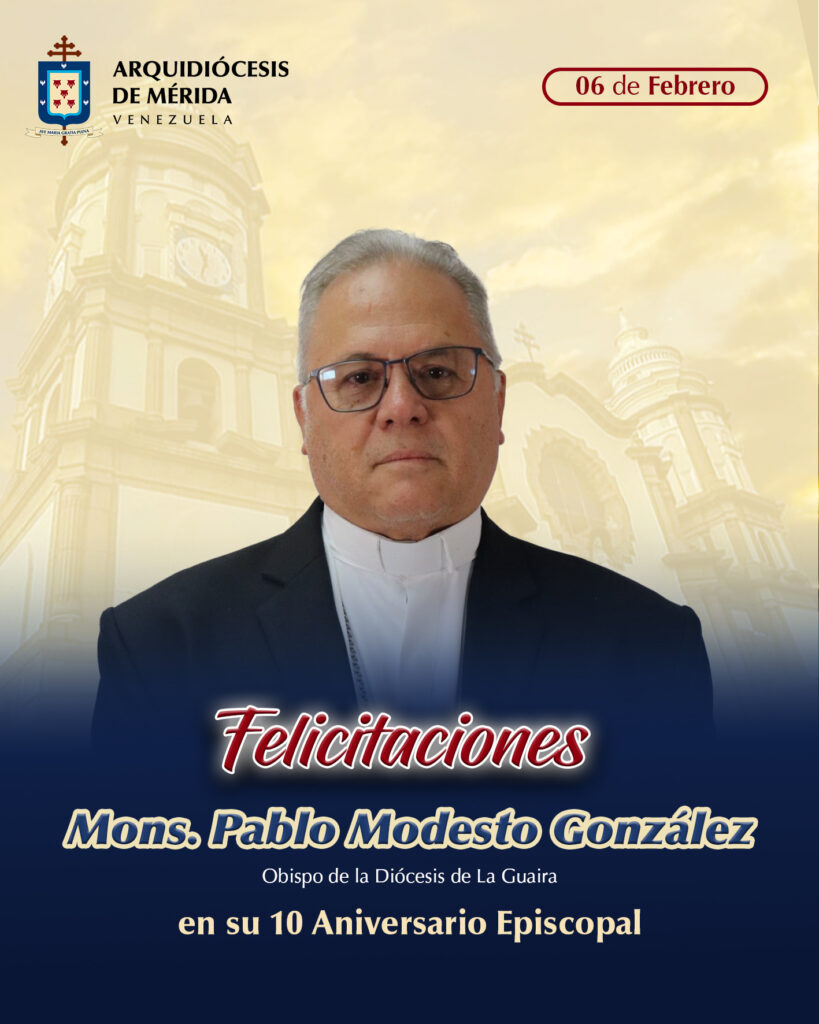Visitas: 37
Pbro. Ramón Paredes Ramírez

El tema del Domingo
Este segundo Domingo del tiempo ordinario nos permite continuar el discurso iniciado la semana pasada, con motivo del Bautismo de Jesús, cuando las lecturas se centraban en el profeta desarmado, servidor de un plan salvífico tan eficaz como paradójico. También en las lecturas de hoy vuelve a aparecer la misteriosa conexión entre la misión del siervo y el servicio de Jesús, presentado esta vez como «el cordero de Dios».
El Evangelio: Jn 1,29-34
Junto a la figura del siervo, la liturgia coloca la del cordero. Los acontecimientos narrados pertenecen al comienzo del Evangelio de Juan y, concretamente, a la semana inaugural, que Juan sitúa como primer panel de toda la narración evangélica.
La lectura de hoy nos describe el segundo día de esta semana inaugural. En el primero, Juan Bautista había dado testimonio de sí mismo; un testimonio en el que subrayaba solemnemente que no era ni el Cristo, ni Elías, ni uno de los profetas, sino simplemente una «voz» que daba testimonio de Otro, más importante que él. El que da testimonio no atrae hacia sí, sino que señala a aquel en quien está la salvación. Y, de hecho, al día siguiente Jesús se le acerca y Juan lo presenta con una fórmula audaz: he aquí el cordero de Dios, que quita los pecados del mundo.
En el cuarto Evangelio, la figura del cordero es muy sugerente si pensamos que, en el momento supremo de la pasión y la cruz, Jesús será presentado como «el cordero pascual». La figura del cordero se asemeja a la del siervo y tal vez no sea casualidad que, en arameo, exista una sola palabra para designar a ambos. Cuando Isaías presentó al siervo de YHWH en el cuarto canto, lo describió como un hombre traspasado por nuestros delitos y nuestras iniquidades, como «un cordero llevado al matadero». Como ningún otro animal, el cordero era el animal sacrificial preferido en la antigüedad, siempre dócil en manos de quien lo inmolaba. De este modo, la figura del siervo y la imagen del cordero presentan una profunda correspondencia, porque ambas remiten a una imagen escandalosa de Dios: un Dios manso, que no derriba ni se impone.
Hoy, como ayer, la figura de un Dios pobre y manso causa escándalo, porque hoy, como ayer, los mansos están marginados. Ser combativo y competitivo no solo es garantía de éxito, sino que es la regla misma del progreso humano: lo sentimos cada día. La salvación de la humanidad no puede ponerse en manos de hombres que no alzan la voz y no afirman con fuerza su derecho. El Evangelio no discute las leyes del progreso, sino que nos presenta otro camino, el que Dios ha recorrido: el pecado es vencido por un hombre derrotado por los poderes de este mundo, llevado al matadero como un cordero manso.
Juan habla del pecado en singular y no de los pecados, y lo hace doce veces en su Evangelio, para indicar la mentira colectiva que envuelve a los hombres y las instituciones. En la concepción del evangelista, el pecado —personalizado— parece una fuerza invencible, porque tiene el poder de encerrar al hombre en sí mismo y llevarlo a la muerte; pero el Evangelio ofrece la certeza de que puede ser vencido, es más, ha sido vencido por el cordero crucificado, derrota suprema para el mundo, victoria suprema para la fe. El Bautista da testimonio de esta fe inquebrantable en la victoria del cordero cuando, señalando a Jesús presente en el mundo, lo indica como el cordero manso que, con su mansedumbre y humildad, derrota el pecado del mundo con la sola fuerza del Espíritu.
La insistencia en que el Espíritu desciende sobre Jesús y permanece sobre él es elocuente. De hecho, el evangelista no solo escribe que el Espíritu desciende sobre Jesús, sino que permanece sobre él. El verbo griego, utilizado dos veces en pocos versículos, expresa una relación permanente, como son permanentes Dios y sus dones. Porque el hombre, a pesar de su poder y su prestigio, es un ser precario, que se va. Sus años se acumulan y se desgastan con el tiempo. Dios es el que permanece, y por eso la fuerza de su Espíritu, descendido sobre el Hijo, puede convertirse en una fuente de savia vital para todo hombre al que se le da el Espíritu como don. Es por la fuerza del Espíritu que el hombre puede renacer, dirá Jesús a Nicodemo (Jn 3,5-8), y es por la fuerza del Espíritu que los pecados pueden ser perdonados (Jn 20,22-23).
El fuerte vínculo entre la impotencia de Dios, su victoria sobre el poder del pecado y el Espíritu puede parecer aleatorio solo para la sensatez humana, que a menudo se queda en la superficie, pero no para el hombre de fe. En la forma de interpretar a Dios, a menudo asistimos a una contaminación de pensamientos, que nos ha llevado a considerar a Dios como el máximo en todos los campos: Omnipotente, Omnisciente, Principio y Fuente de toda certeza y toda verdad… Que un Dios pueda ser débil, impotente y manso es inconcebible para cierta teología metafísica, pero es el corazón de la Teología cristiana, que lee la historia de la salvación como la historia de un Dios para quien «no hay mayor amor que este: dar la vida por los amigos» (Jn 15,13). En el fondo, es precisamente la omnipotencia del amor lo que cuenta y cambia el destino humano.