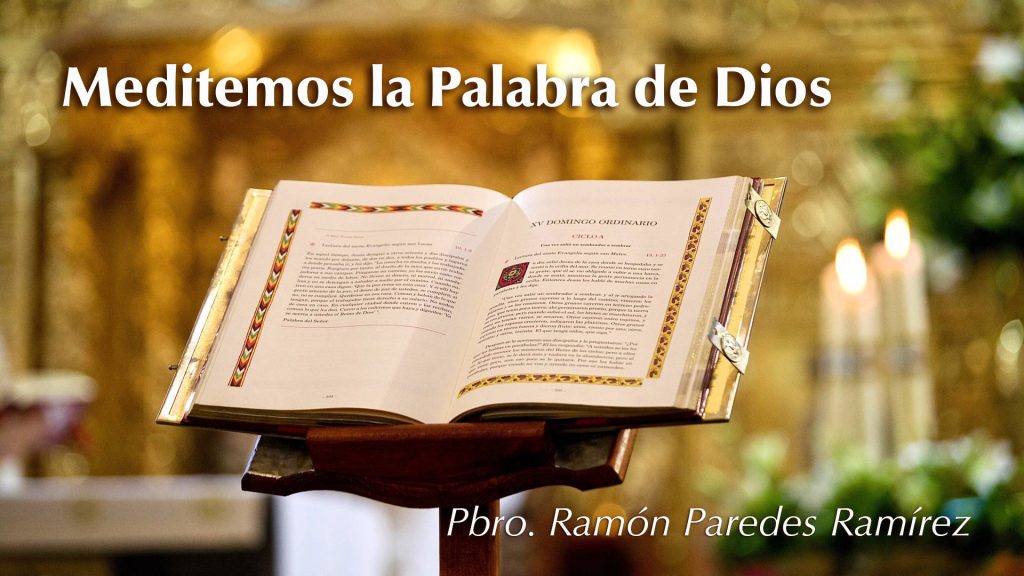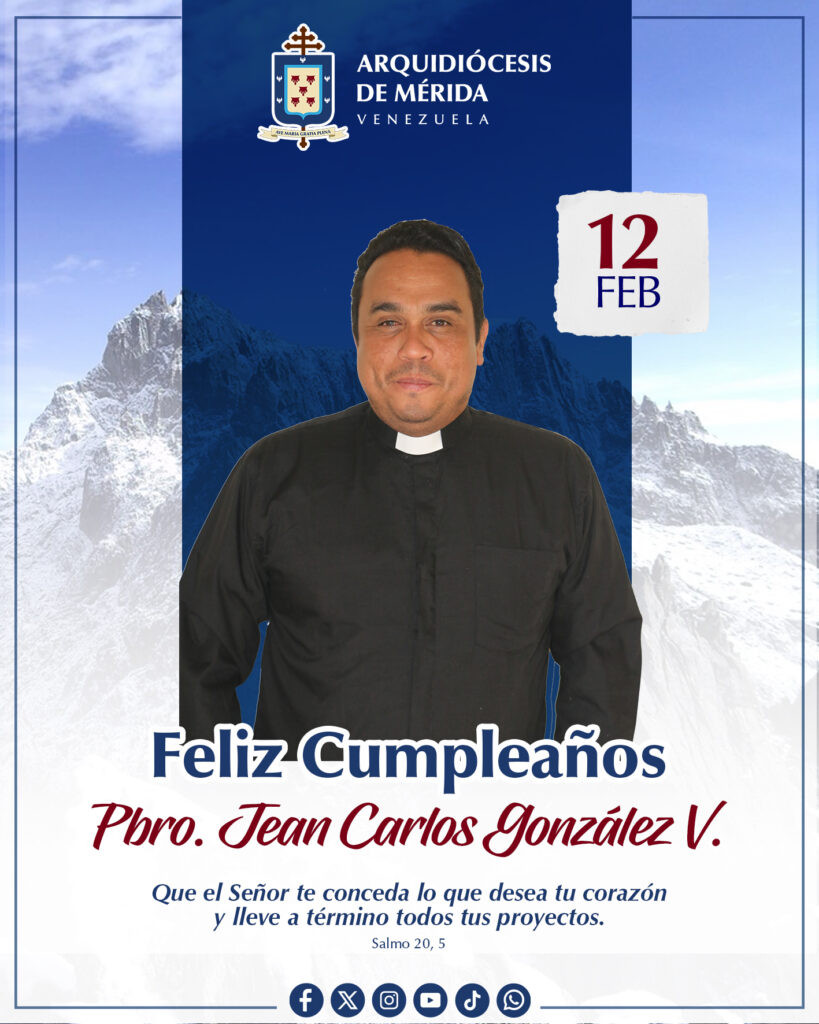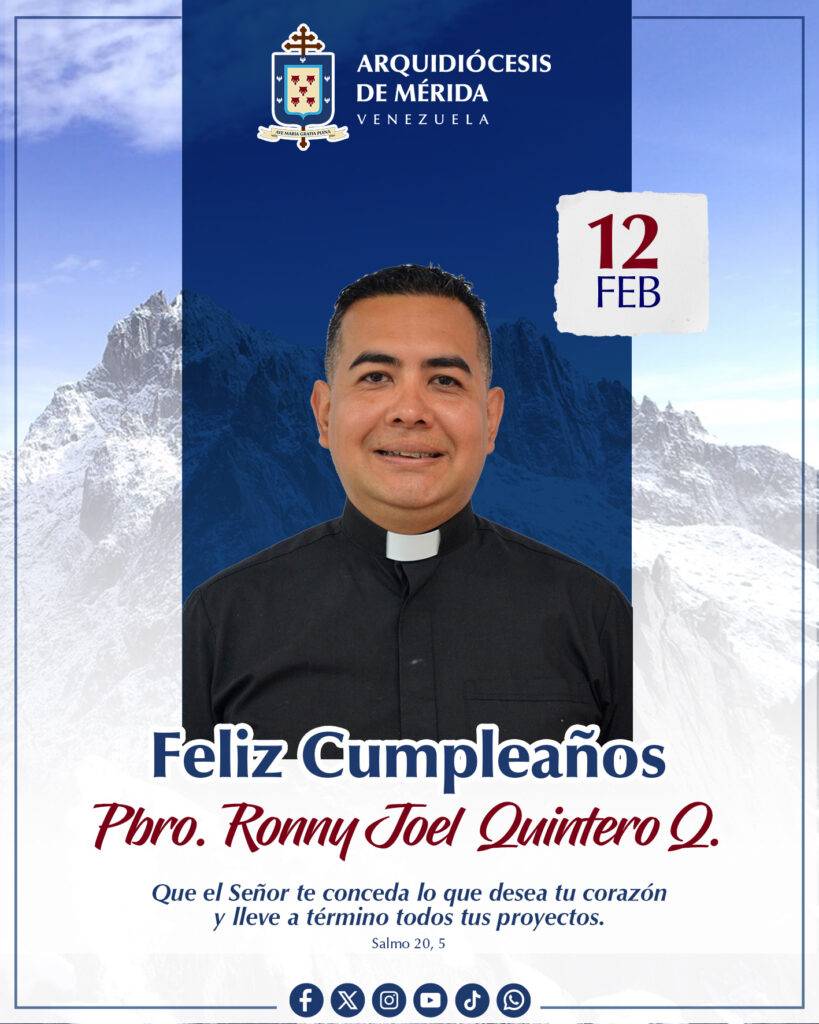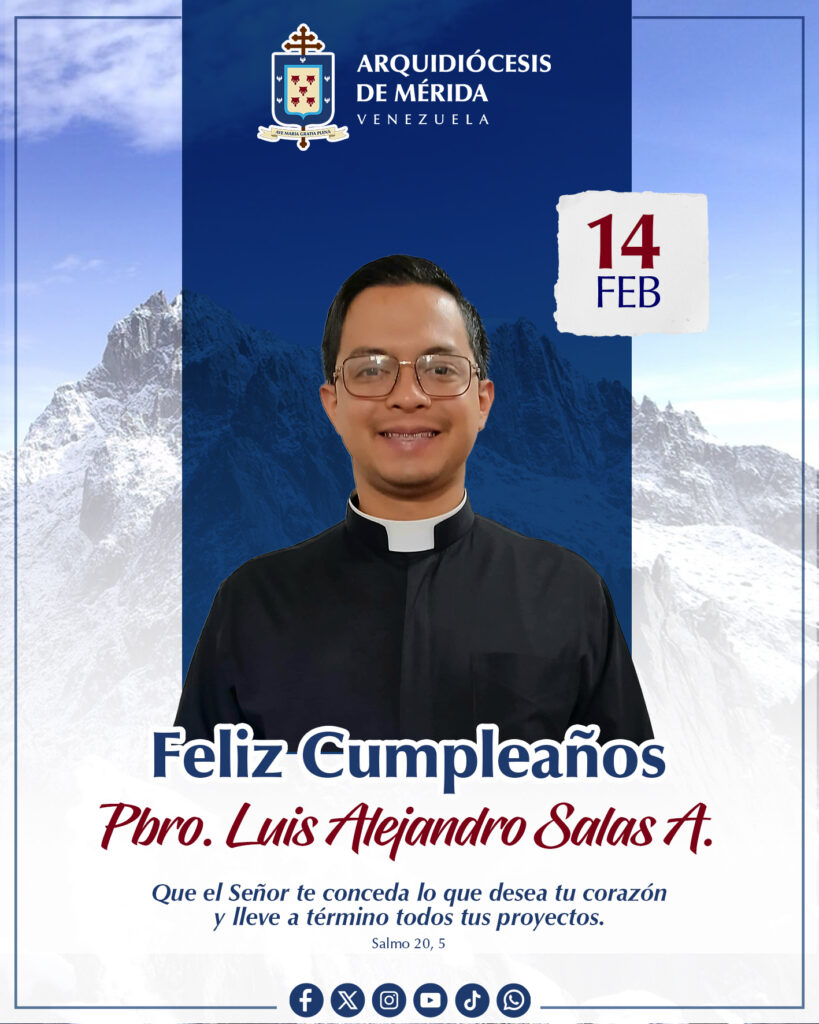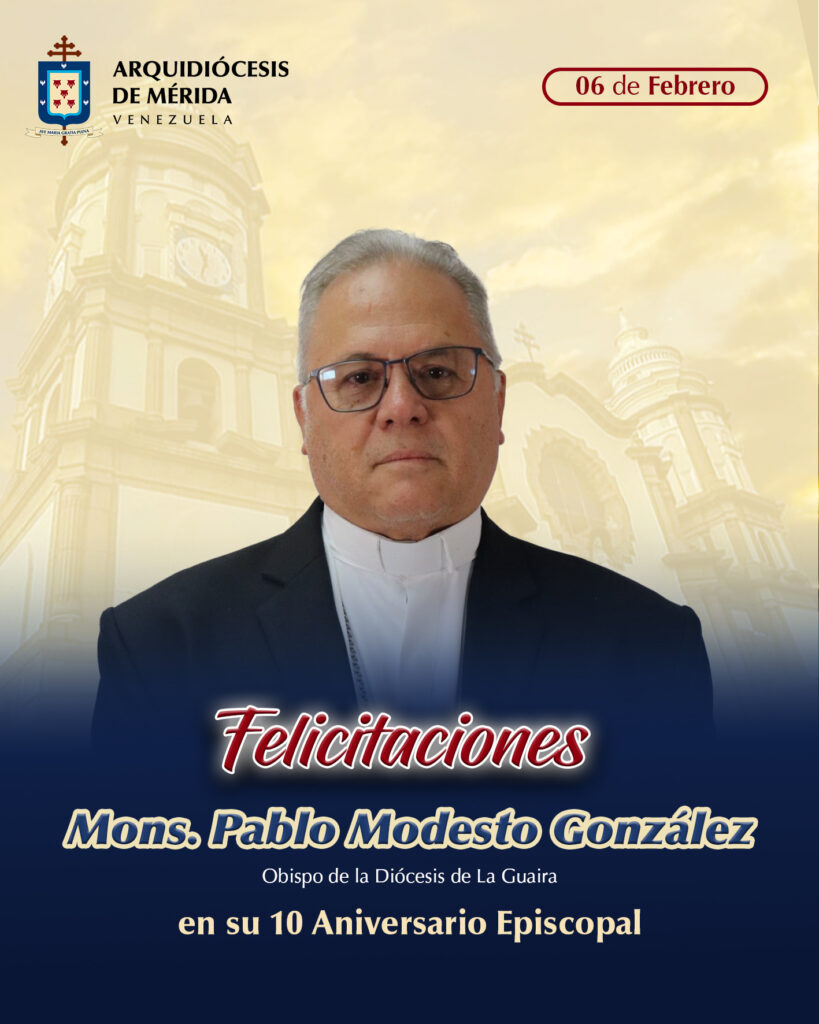Visitas: 2
Pbro. Dr. Ramón Paredes Rz
El tema dominical
Las páginas bíblicas de este domingo presentan la impugnación más radical de los criterios con los que estamos acostumbrados a expresar opiniones y juicios. En la Escritura, el lector se encuentra a menudo ante la valoración de Dios que trastoca los parámetros humanos: baste pensar en la elección del secundogénito Jacob y no del primogénito Esaú, o en la opción por David, el menor entre los hijos de Jesé. En el Nuevo Testamento, las bienaventuranzas representan el ejemplo clásico de los criterios de Dios, que tienen como punto de referencia no a los ricos y a los sabios, sino a los pobres y a los últimos. La lectura de hoy del Eclesiástico y la conocida parábola del fariseo y el publicano nos llevan una vez más a reflexionar sobre este aspecto desconcertante de la vida de fe, que desgarra toda respetabilidad construida por la sabiduría humana.
El Evangelio: Lc 18,9-14
La extraordinaria página del Evangelio se mueve en la perspectiva que acabamos de mencionar. Con la oración del fariseo y del publicano, en efecto, Lucas no quiere ofrecer ante todo una enseñanza sobre la oración, sino una luz sobre los criterios del juicio humano y del juicio divino. Las oraciones del fariseo y del publicano no son otra cosa que la revelación de dos maneras de pensar sobre Dios, con las que se invita al lector a confrontarse.
El fariseo reza de pie. Esta posición suele leerse como un signo de orgullo, pero no es necesariamente así, porque «de pie», para un judío que reza, es la actitud habitual. Incluso rezar para sí mismo no sugiere necesariamente una súplica en la que el yo se convierte en el centro. Ese «a sí mismo» podría indicar simplemente una oración hecha en voz baja, en silencio y en el respeto. Así, no se habla del fariseo como de un hombre jactancioso y narcisista.
El contenido de la oración, pues -con el contraste de la propia vida, con la de hombres rapaces, injustos, adúlteros o con la llevada por seres como este publicano-, no debe interpretarse necesariamente en el sentido de un hombre que se alaba a sí mismo y desprecia a los demás. La oración del fariseo es recurrente en la Biblia y se asemeja a la de un justo que, en los Salmos por ejemplo, se dirige a YHWH pidiendo justicia y la llegada del Reino, porque «no me siento con hombres falsos y no me asocio con simuladores, aborrezco el pacto con los malvados y no me asocio con los impíos, lavo mis manos en la inocencia y doy vueltas alrededor de tu altar» (Sal 26). El fariseo de la parábola, pues, no miente ni exagera: es un adorador que espera el reino de Dios. ¿Dónde está, pues, el problema?
Para comprender plenamente el mensaje, el lector debe fijar su mirada en el otro personaje: el publicano. Tres esbozos perfilan su figura: se mantiene a distancia, no se atreve a levantar los ojos al cielo y se golpea el pecho, reconociendo su verdad de hombre inmerso en el pecado. Estas pocas líneas bastan para presentar una actitud frente a Dios que se limita a entregar su propia indignidad, dejando que la misericordia haga el resto. La comprensión que este publicano tiene de Dios no está relacionada con el rendimiento o el éxito. Yo diría que, en primer lugar, admite su propia ignorancia y distancia de Dios. Reconoce que Dios está más allá de las categorías humanas, incluso de las que la Teología y los teólogos se ven obligados a utilizar para hablar de Él. El publicano sólo conoce de Dios un atributo: la gratuidad de su amor.
A lo largo de la serie de comentarios sobre las lecturas bíblicas que he tenido que compartir con los lectores a lo largo de los años, he repetido a menudo que el hombre contemporáneo -sin excluir al hombre de Iglesia- se parece a menudo al piadoso fariseo Pablo, antes de la gran iluminación que cambió su vida. Uno está perpetuamente empeñado en justificarse, si ya no ante el tribunal de Dios (como en tiempos de Pablo), ante el tribunal de la sociedad y del entorno. El rendimiento es hoy la verdadera maldición: uno sólo es alguien en virtud de su rendimiento personal, sólo puede afirmarse documentando su eficacia. La autoafirmación y la autojustificación del hombre es hoy una doctrina compartida en todos los entornos que importan.
Decir, en cambio, que la misericordia es decisiva es volver a un concepto de gratuidad y de don que corre el riesgo de desaparecer de nuestra vida moderna. No se trata, por supuesto, de una polémica indistinta contra las obras, la promoción profesional, el progreso, etc. Y, sin embargo, es necesario reiterar que en esta carrera hacia el «más» acecha un peligro: la obligación consciente o inconsciente que tiene el hombre moderno de exhibir siempre y en todo caso sus títulos de mérito (en lenguaje paulino, las obras). Uno se siente obligado a mostrar sus méritos, a exhibirse, con la ilusión de una autonomía total, liberada de toda relación de dependencia: una vida orientada sólo al sacrificio para nuevas y más distinguidas actuaciones. La relación con Dios (y con los demás), inspirada en la oración del publicano, desafía a un sistema que sólo vive de papeles, burocracia y sabiduría mundana, y establece, en cambio, la gratuidad y la misericordia como criterios supremos de actuación.