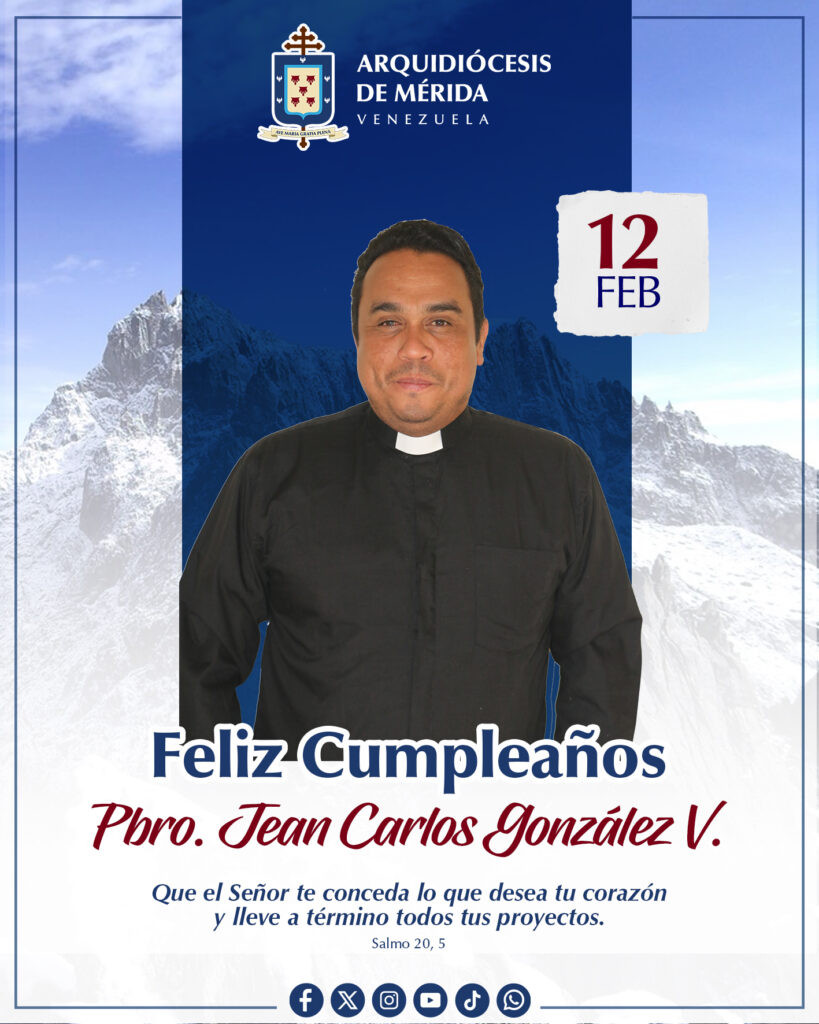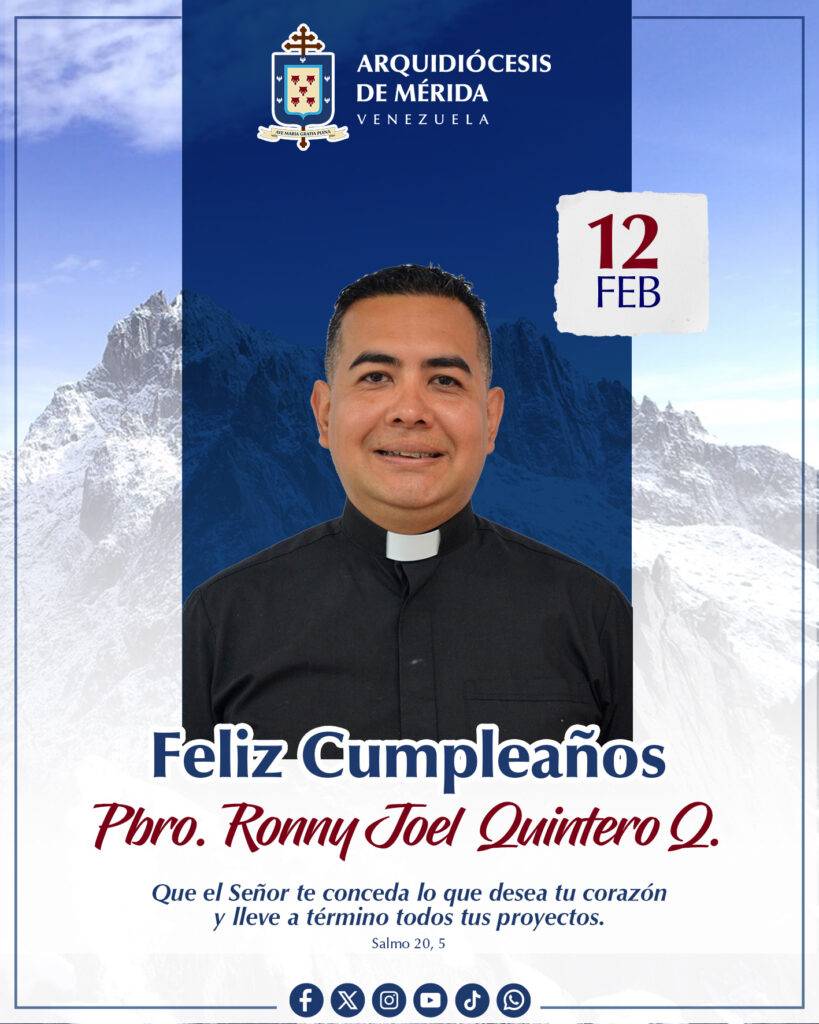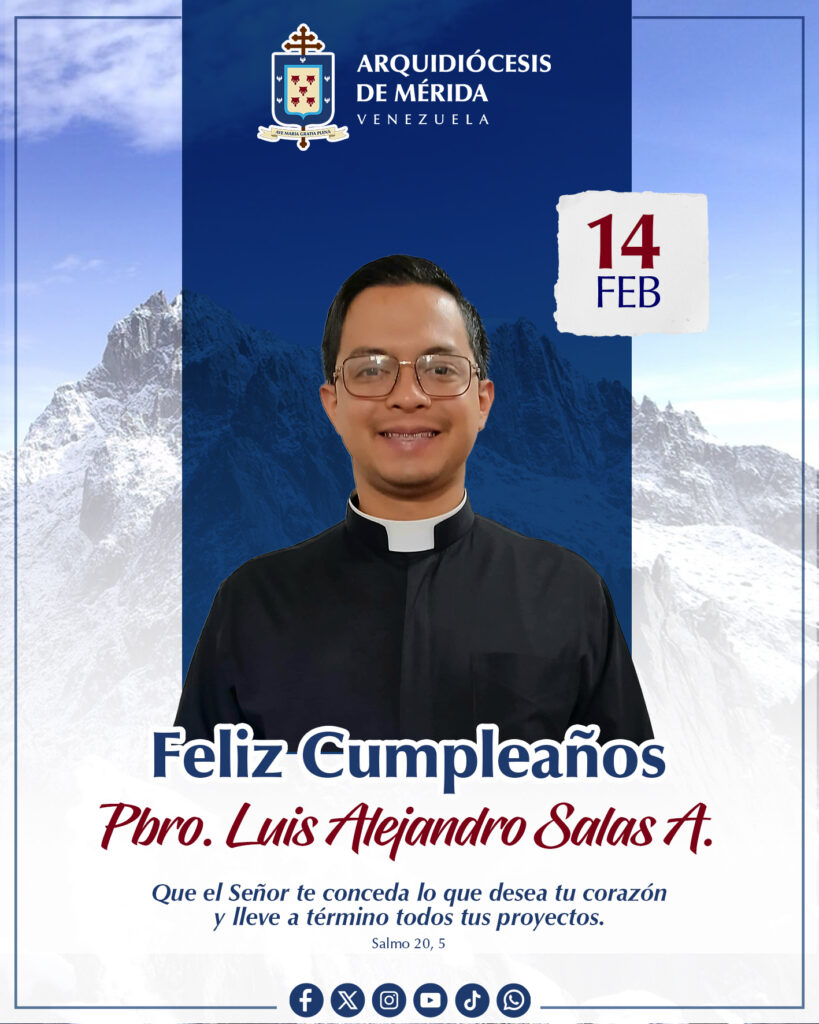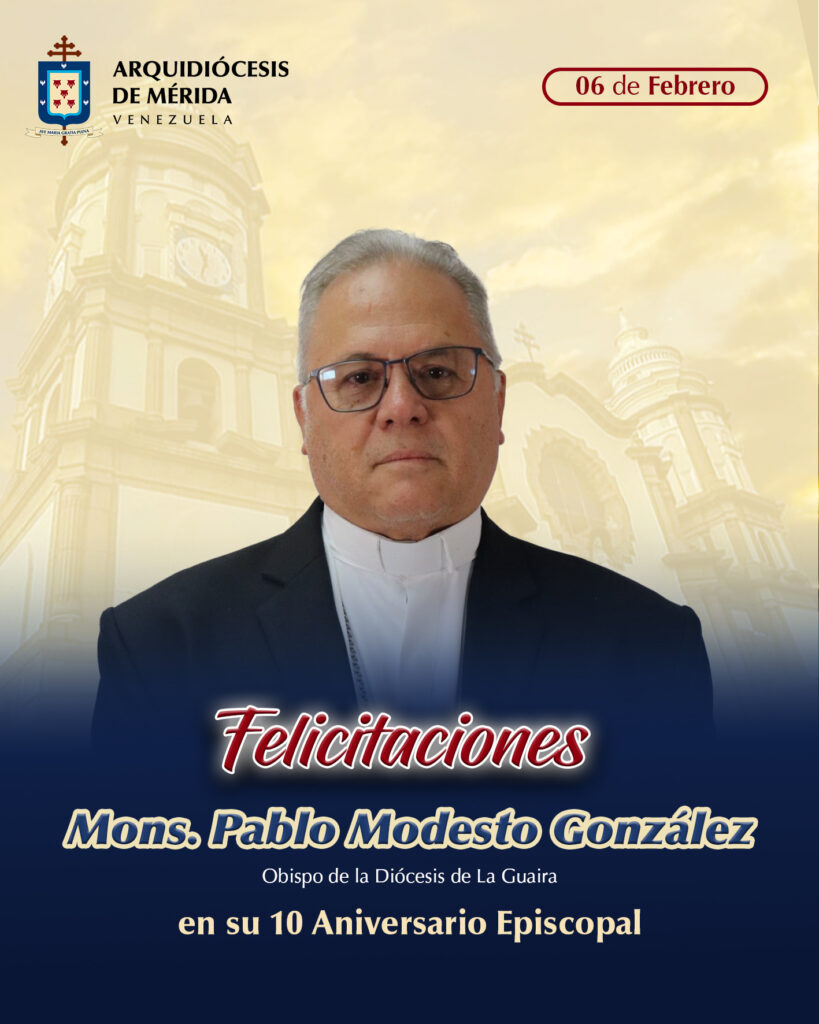Visitas: 0
Pbro. Dr. Ramón Paredes Ramírez / pbroparedes3@gmail.com
El tema dominical
La revalorización de la realidad sacramental de la Iglesia, que tuvo lugar con el Concilio Vaticano II, ha devuelto al bautismo la profundidad que había ido perdiendo poco a poco. Se trata, sin duda, de una adquisición positiva, porque ningún rito o ninguna entrada en las instituciones religiosas o en las formas de vida iguala ese primer momento, que marca de manera inconfundible a quien lo protagoniza. La razón última de tal dinamismo reside en la experiencia de Jesús de Nazaret, «el más fuerte», que, comparado con Juan, «bautiza con Espíritu Santo y fuego». Se trata de una imagen oscura y atrevida para el lector moderno, pero que, con palabras apropiadas, recuerda el giro decisivo que se produjo en la historia de la salvación con la llegada de Jesús. Es precisamente de aquí de donde hay que partir para comprender el bautismo cristiano: Dios, que había intervenido tantas veces y de diversas maneras en favor de su pueblo, ahora, en la plenitud de los tiempos, interviene de nuevo para salvar a los hombres «en su Hijo amado». El bautismo de Jesús es la manifestación de esta salvación definitiva que Dios nos ha dado en «su amado».
El Evangelio: Lc 3, 15-16. 21-22.
«El pueblo que espera» es la primera imagen del evangelio de hoy, y es realmente hermosa, ya que define no solo la espera mesiánica en tiempos del Bautista, sino también la de todo hombre en cualquier época. Se espera un hijo, una mejor condición, un trabajo, una casa… En el fondo, la desesperación consiste precisamente en no esperar nada más. La espera del Mesías y de los tiempos mesiánicos ha marcado no solo la historia de Israel, sino también la historia humana. Estas son las preguntas de todos: ¿cuándo será la tierra un hogar habitado por la justicia y la paz?, ¿cuándo serán destruidos el luto, el dolor y las lágrimas? Quienes se engañan a sí mismos están cerca de la desesperación, pero ¿acaso la espera del tiempo mesiánico no es una ilusión? No estamos lejos de las muchedumbres que, en el Jordán, se preguntaban en sus corazones si Juan no sería quizá el Cristo.
Juan no se hace ilusiones y anuncia la presencia de «uno más poderoso, que bautizará en Espíritu Santo y fuego». Se anuncia así una nueva era de la historia de la salvación: una era en la que tiene lugar la transición de la espera a la novedad cristiana. Cristo es el signo de este nuevo comienzo: no porque ya no habrá más luto, injusticia o abusos, sino porque -aunque en la provisionalidad que siempre caracteriza el quehacer humano- en Él entrará en el mundo un nuevo orden de valores. En una sociedad en la que prevalecen la ley del más fuerte y la ley del beneficio, la lucha por el poder y la explotación, el camino de Cristo tendrá nuevas metas y estará marcado por rasgos nuevos, trazados por otra alternativa a la habitual utilizada por los constructores de este mundo. Esto es el bautismo mesiánico: un nuevo proyecto de humanidad, en nombre de Jesús el Mesías.
Y éste es el camino de todo bautizado: adentrarse en un misterio que esconde posibilidades distintas de las construidas con parámetros humanos. El misterio de Dios es incognoscible para los sabios de este mundo porque los parámetros de comprensión son distintos. Creer en el cambio del corazón humano a partir de una autoridad que no es poder no es infantilismo ni opio. Quien tiene esta fe en un mesianismo autoritario pero no omnipotente, quien cree en el ser humano sin humillarlo, quien se adentra en los abismos del ser y en las profundidades de la tierra sin pisotearla con ánimo de lucro… tiene el bautismo del Espíritu. En efecto, el bautismo es la narración de una inmersión: de Cristo, en primer lugar, y de los cristianos, después de él. Una inmersión que obra la liberación en lugar de la esclavitud.